La actual La Paz era parte de un valle muy
rico en oro, por lo cual se denominó Chuquiago
Marka. Durante el período prehispánico, este
próspero valle fue el asentamiento de poblados
correspondientes a Tiwanaku, a los desarrollos
aymaras y posteriormente a los incas. Es por ello
que varios lugares de la actual ciudad presentaron
y aún presentan evidencias arqueológicas
que comprueban este hecho (Aranda y Lémuz,
2010).
En un trabajo arqueológico reciente, se
sistematizaron los diferentes periodos de asentamiento
desde el Formativo (1500 a.C.-400 d. C.)
hasta la época Inca (1471-1500 d:C.) (Ibid.), constatando
alrededor de 3000 años de poblamiento
de este valle. En los periodos más tempranos, la
dinámica prehispánica parece corresponder a lo
que ocurría a nivel de la cuenca del Titicaca. Sin embargo, en el denominado periodo de Desarrollos
Regionales (1200-1400 d. C.), luego de
la caída de Tiwanaku, se empieza a observar un
panorama multiétnico:
Entidades Pacajes, Lupacas, Chinchas, Canas
y Canchas habrían de asentarse en zonas como
Achumani, Aruntaya, Mallasilla, Chicani, Hampaturi,
Apaña, Miraflores y Ovejuyo, dejando
como evidencia torres funerarias elaboradas en
adobe y piedra… un símbolo de poder étnico…
(Aranda y Lémuz. 2010: 61)
Como es posible observar, ni la presencia
de Tiwanaku marcó la identidad local, la cual
estuvo siempre ligada a una multietnicidad que
se distingue ya en el periodo de Desarrollos
Regionales. Este aspecto se hizo más evidente
en el periodo de ocupación Inca, el que se caracterizó
por el desplazamiento y asentamiento de
mitmas de diferentes Señoríos, impuestos por la
administración imperial (Fig. 105). En esa época
existía un manejo dual del espacio en La Paz, a
cuya cabeza, Anan y Urin, estaban los caciques
Quirquincho y Otorongo (Torres, 2004). En
versión de Aranda y Lémuz:
La incursión Inca en el entonces denominado
valle de Chuquiapo, habría de caracterizarse por el
desplazamiento y asentamiento de mitimaes de diferentes
Señoríos impuestos por la administración
incaica… La fuerte resistencia que se presentó al
avance incaico en la región determinó el traslado
de grupos étnicos lupacas (provenientes del área
circunlacustre), pacajes (nativos del Sur del lago
Titicaca), canchas (oriundos del altiplano), cañaris
(originarios de la región del Cañar en Ecuador),
canas (procedentes del Norte del lago Titicaca),
chinchaysuyos (naturales del Norte peruano) entre
otros… (Aranda y Lémuz, 2010: 61).
El motivo de esta dinámica fue el aprovechamiento
del recurso aurífero del río Choqueyapu,
recurso probablemente utilizado
desde tiempos de Tiwanaku, el cual motivó la
presencia imperial en la región. Son los documentos
del siglo XVI los que relatan acerca del
desarrollo de la actividad minera en La Paz, pero
se registran también algunos restos arqueológicos
que denotan la importancia del valle para
los incas, como los asentamientos registrados
en la actual zona de San Sebastián y de Inca
Llojeta (Fig. 106).
Este último sitio es donde a mediados del
siglo XX se registraron artefactos de élite. Los
importantes hallazgos realizados dan cuenta
del establecimiento de grupos sociales de alta
jerarquía, los cuales probablemente eran parte
del aparato de control de la actividad minera en
tiempos de los incas.
Durante ese tiempo, los caciques indígenas
dependían del Inca, quien había conquistado
estas tierras, haciendo que el asiento aurífero de
Chuquiabo perteneciera a la momia de Huayna
Capac. La noticia más antigua que se tiene sobre
esos hechos data de 1535, pues Sancho de la Hoz
menciona:
las ricas minas de oro de aquella provincia del
Collao están más allá del lago (en un lugar) que
se llama Chuquiabo. Están las minas en la caja
de un río… hechas a modo de cuevas a cuya boca
entran a escarbar la tierra… (tomado de Torres,
2004: 1).
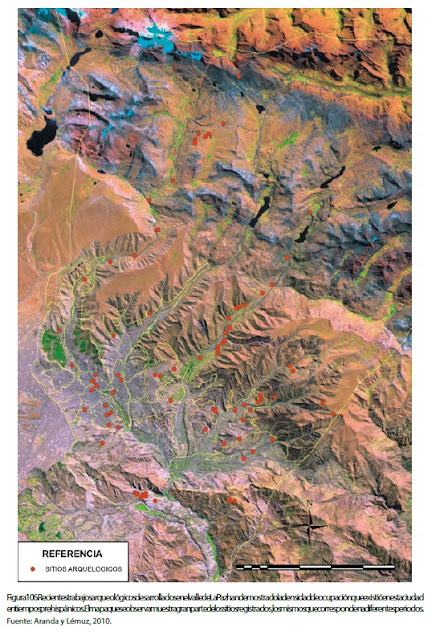 |
| Figura106. Recientes trabajos arqueológicos desarrollados en el valle de La Paz han demostrado la densidad de ocupación que existió en esta ciudad | entiempos prehispánicos. El mapa que se observa muestra gran parte de los sitios registrados, los mismos que corresponden a diferentes periodos. |
Desde 1534, Francisco Pizarro se adjudicó
las minas y continuó su explotación en tiempos
coloniales. Sin embargo, se sabe que para 1548,
año de fundación de la ciudad de La Paz, las vetas
de oro estaban completamente agotadas y las
bocaminas abandonadas (Torres, 2004).
Al parecer, las razones para elegir el sitio de
fundación de la actual La Paz fueron la provisión
de agua y leña, y su posición en el límite étnico
y punto de encuentro entre cuatro de los corregimientos
indios: Larecaja, Sica Sica, Omasuyos
y Pacajes. Su ubicación geográfica y ecológica
también fue relevante, pues el valle se encontraba
cerca del altiplano y del lago Titicaca, y en la ruta
del camino principal Urcosuyo del Capac Ñan,
que era paso obligado para ir desde Lima hasta
Potosí. Al mismo tiempo, este espacio posibilitaba
el contacto con el mundo amazónico a través
de los Yungas, aspectos que también explican la
multietnicidad antes mencionada.
En Churubamba se encontraba un poblado
indígena, el que al parecer correspondía a una
élite local gobernada por el cacique Quirquincho.
Sobre este poblado se fundó el barrio de San
Sebastián, con pobladores originarios y mitmas
collas traídos por los incas, muchos de los cuales
eran forasteros que trabajaban en los obrajes de
telas de los jesuitas. Los resabios de población
quechua, resto de la dominación inca, fueron
reducidos en la –hoy desaparecida– parroquia
de Santa Bárbara (Ibid.).
Entonces, la nueva ciudad fue estructurada
en una lógica dual india-española. El centro
criollo fue establecido en torno a la Plaza Mayor
(hoy plaza Murillo), habitado por los criollos,
españoles y mestizos. En cambio, la periferia
estuvo limitada por los ríos Choqueyapu y Mejavira,
área habitada por los indios, al otro lado
de la actual avenida Mariscal Santa Cruz, donde
se encontraba la iglesia de San Francisco. Este
panorama poblacional es el que se observaba a
mediados de 1500 en el valle de La Paz.
Similar situación parece haberse dado en
otras regiones de los Andes Centro Sur por la explotación de oro. Casos concretos son las
minas Chichas y las de Porco, las que según
Pedro Sánchez de la Hoz, secretario de Francisco
Pizarro, fueron las que más se explotaron
durante este periodo. Según las investigaciones
históricas, en Porco estaban ubicadas las minas
de plata, al igual que un importante centro ritual
que atraía peregrinos de los Andes del Sur (Van
Buren, 2003). Al parecer, el mineral existente y
todo el contexto natural de la huaca gozaban de
una importante significación espiritual para los
indígenas prehispánicos.
La conquista de la región por parte de los
incas estuvo motivada fundamentalmente por los
abundantes recursos minerales. Las investigaciones
arqueológicas han corroborado el desarrollo
de la actividad minera imperial, la que –según
cronistas españoles– produjo buena parte de la
plata que se utilizó para decorar el Templo del
Sol en Cusco (Van Buren, s/f ). Los restos registrados
en Porco muestran una infraestructura
centralizada, con instalaciones para la vivienda,
el almacenamiento, la administración, la minería
y procesamiento de minerales (Ibid.). También
en función de datos históricos, se plantea que en
Porco existían trabajadores de la mit’a, reclutados
en forma rotativa de entre los grupos conquistados,
además de yanakunas.
Cada sitio construido por los incas parece
haber sido re-ocupado por poblaciones relacionadas
con el procesamiento de metales, siendo
muy variada la tecnología que se utilizaba para
el beneficio y refinado de los minerales. Tanto el
registro histórico como el arqueológico indican
que la explotación de los depósitos de plata era
descentralizada y se realizaba en pequeña escala
(Van Buren, s/f ). Parte de la tecnología empleada
consistió en el uso de huayrachinas u hornos de
viento, que servían para fundir el mineral de plata.
Dicha tecnología fue utilizada también durante
la época Colonial, teniéndose incluso registros
contemporáneos de su uso.

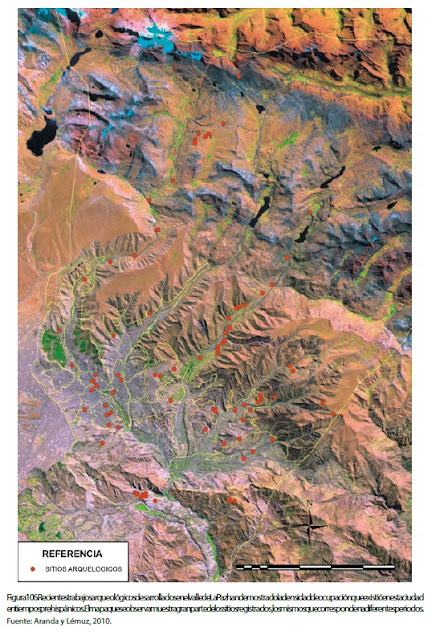
No hay comentarios:
Publicar un comentario