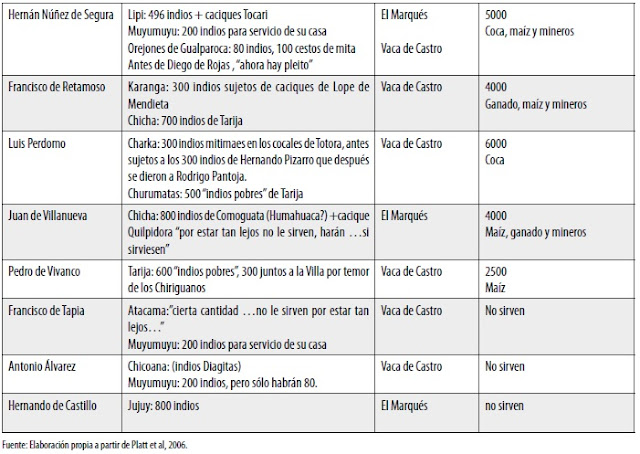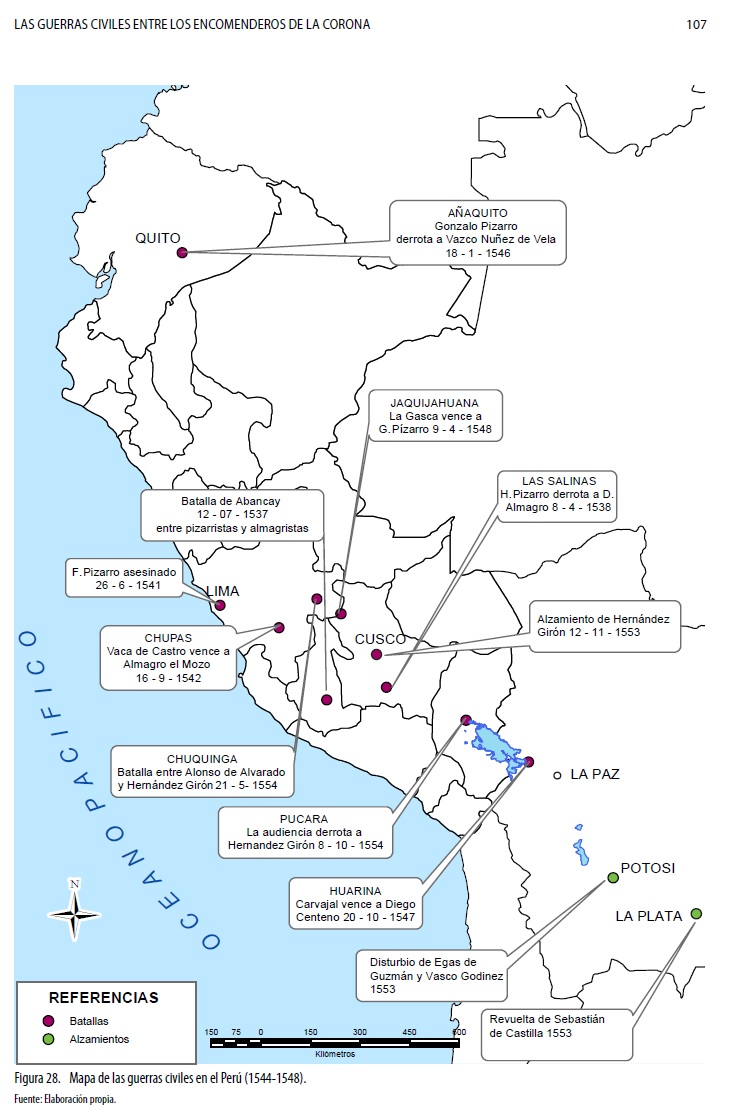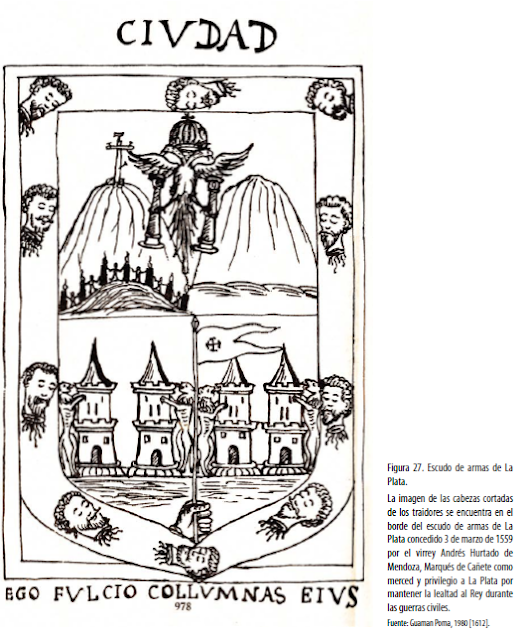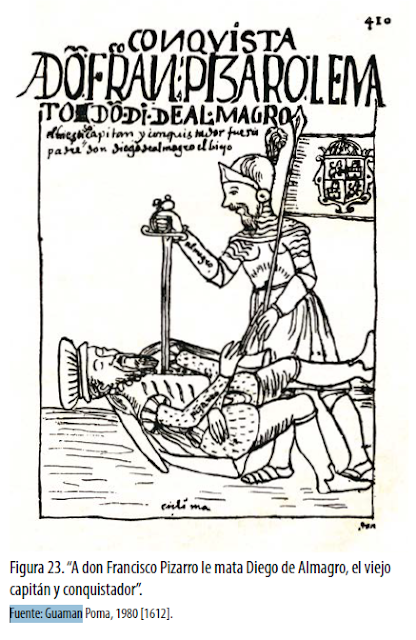Temas
- 6 de Agosto
- Academia Boliviana de Historia
- Batalla de Aroma
- Batalla de Ayacucho
- Batalla de Bahía
- Batalla de Ingavi
- Batalla de la Tablada
- Batalla de Suipacha
- Batalla del Alto de la Alianza
- Beni
- chu
- Chuquisaca
- Cochabamba
- Deportes
- Día de la Madre
- Día del Maestro
- Día del Mar
- Día del Periodista
- Día del Trabajo
- Días Especiales
- Dictadura
- Economia
- Efemerides
- El Alto
- El Chaco
- El Litoral
- Elecciones
- Exploradores
- Fotos
- Golpes de Estado
- Guerra de la Independencia
- Guerra del Acre
- Guerra del Chaco
- Guerra del Gas
- Guerra del Pacifico
- Guerra Federal
- Guerrilla de Teoponte
- Guerrilla del Che Guevara
- Heroes
- Héroes
- Heroinas
- Himnos
- Historia prehispánica
- Historiadores
- Incas
- Industria
- Juan Mendoza y Nernuldes
- La Audiencia de Charcas
- La Colonia
- La Conquista
- La Paz
- Leyendas
- Mineria
- Monumentos
- Notas de Interes
- Oruro
- Pando
- Período Formativo
- Personajes
- Potosi
- Presidentes
- Revoluciones
- Santa Cruz
- Señorios
- Simbolos Patrios
- Tarija
- Tierras Bajas
- Tiwanacu
- Tratados
- vide
- Videos
Buscador
miércoles, 28 de septiembre de 2022
martes, 27 de septiembre de 2022
lunes, 26 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - El reparto de encomiendas de La Gasca
“Según refiere Levillier, La Gasca distribuyó 150 encomiendas por un valor aproximado 1 400 000 pesos de
oro en el conocido reparto de Huaynarima. Aunque en general las cifras para la época son imprecisas, en el
caso de La Gasca, la imprecisión es aún mayor. Así, por ejemplo, Assadourian menciona 339 encomiendas
por un total de 1.860.000 pesos, como pertenecientes a la tasación de La Gasca, esto daría un promedio
de 5.487 pesos por encomienda, en tanto que, la estimación citada del reparto de Huaynarima arrojaría un
promedio de 9.333 pesos por encomienda. Por su parte, Hampe, sobre la base de un documento hallado en
el Archivo de Simancas, señala 363 encomiendas por un total de 1.400.000 pesos, arrojando así un promedio
de 8.537 pesos por encomienda, con lo cual se puede asumir que los repartos originales de Cajamarca y el
Cusco, sumaron 3.020.565 pesos ensayados”.
Fuente: Noejovich, 2009.
domingo, 25 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Encomiendas y encomenderos
La encomienda era la entrega de los grupos de
indígenas en “custodia” a los conquistadores. Se
trataba de una forma de organización originada en
la Reconquista, que llegó a América a través de las
primeras empresas de colonización realizadas en el
Atlántico. Los conquistadores del Perú no venían
directamente de España; habían participado en
las campañas en Mesoamérica y recibían como
merced real una recompensa por sus servicios:
población indígena asentada en un territorio determinado que quedaba bajo su responsabilidad
y control. Como “vasalla” del rey, la población
indígena debía dar un tributo a la Corona a cambio
del usufructo de las tierras y la Corona transfería
al encomendero el derecho de la percepción del
tributo y el beneficio de toda clase de servicios.
El señor de indios estaba obligado a ofrecer
servicio militar a la Corona en el territorio de
su jurisdicción y, según el acuerdo inicial, los
encomenderos debían evangelizar a los indios
que les habían sido encomendados y encargarse
de diversas funciones, pero estas funciones no
llegaron a ser cumplidas. Al encomendero le
importaba de manera prioritaria la explotación
y movilización de la mano de obra de los indios
que se le había entregado y el pago del tributo en
producción agrícola, ganadera, extractiva y artesanal. La tributación en especies fue importante
y llevó al desarrollo temprano de un mercado
interior. Los encomenderos comercializaban los
tributos de su encomienda y los convertían en
ganancias que muchas veces usaban para invertir
en comercio o minería, actividades para las que
también tenían a su alcance mano de obra barata
o gratuita con los indios de su encomienda. Esta
situación privilegiada les proporcionaba reconocimiento social, y posibilitaba su participación en
las decisiones de la administración local y regional. Varios autores coinciden con James Lockhart
(1982) que considera que las encomiendas fueron
un “instrumento fundamental” en la primera fase
del Estado colonial.
El primer reparto de las encomiendas se realizó en 1538 cuando se entregaron las tierras del
Collao y Charcas, pero fue necesario otorgar más
tierras puesto que muchos españoles quedaron
descontentos. En 1540 se realizó segundo reparto
al sur del Cusco. Así fue cómo se concedieron las
encomiendas en la lejana zona de Tarija, al sur de
Charcas. Según algunos investigadores, Francisco
Pizarro conocía las características de la zona y las
poblaciones que la habitaron por medio de quipus
incaicos que se encontraban en Cusco o bien pudo
recibir la información del conquistador Diego
de Rojas que realizó la primera visita a la región.
Francisco Pizarro encomendó poblaciones que habitaban los valles orientales de Tarija en beneficio
de Francisco de Retamoso y Alonso de Camargo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas
concesiones de encomiendas se referían a espacios
aún no conquistados y poco o nada conocidos:
algunos de sus beneficiarios no pudieron gozar
de las mismas porque las poblaciones indígenas se
encontraban totalmente fuera de su dominio como
sucedió en Santa Cruz o en los llanos de Manso.
Barnadas (1973) calificó este tipo de encomienda
como “encomienda nominal”; se trataba de un
repartimiento de “indios no pacificados”, que no
tuvo efectos económicos para el encomendero
(Oliveto, 2012).
En 1541, a la muerte de Francisco Pizarro,
los encomenderos no eran muchos en la región
andina y constituían lo que se llamó la “nueva
aristocracia del país”. El encomendero más rico
de Nuevo Toledo fue Gonzalo Pizarro puesto
que la renta de su encomienda equivalía a 60%
de la de todo el Perú; su encomienda tenía alrededor de 4.000 indios tributarios y producía
140.000 pesos al año. Incluía las minas de Porco
y Potosí y comprendía todo el sur hasta la actual
ciudad de Tarija; por el oeste llegaba hasta el lago
Poopó. Otra encomienda importante fue la de
Peranzures de Camporedondo, vecino de La
Plata. Las encomiendas eran cotizadas en función de la cantidad de mano de obra que podían
proporcionar para las minas, la producción y el
transporte de alimentos como maíz, trigo y coca
hacia las minas (Arze Quiroga, 1969).
Los encomenderos tenían la intención de
perpetuarse en la posesión de las encomiendas,
lo que, como hemos visto, causó las sangrientas
guerras civiles. El resultado de la pacificación de
La Gasca fue la adjudicación de encomiendas a
la segunda y la última vida a los que participaron
en el bando real, llamado en el lenguaje de la
época como “restitución”. Hay que tomar en
cuenta que según la “Ley de sucesión” (1536),
la duración de las encomiendas se fijó tan sólo
en dos períodos o “vidas”: las del beneficiario y
de su sucesor. La mayoría de los encomenderos
en Charcas y, sobre todo en la ciudad de La Paz,
fundada en 1548, había recibido sus encomiendas de La Gasca en compensación por su lealtad
y servicio a la Corona demostrados durante las
guerras pizarristas.
Los estudios realizados por Ana María Presta
(2000) sobre los encomenderos de Charcas muestran la variedad de actividades económicas que
emprendieron tanto ellos como sus descendientes
en la época posterior a las guerras civiles. Por
ejemplo, los miembros de la familia Almendras,
aprovechando los tributos de los indios, adquirieron propiedades urbanas y haciendas y se
dedicaron a la comercialización de los productos
de la tierra y de Castilla tanto en Potosí como
en La Plata. Con la tercera generación de los
Almendras se concretó la diversificación de los
negocios manejados por sus agentes y por medio
del ejercicio de cargos en el cabildo.
Asimismo, los negocios iniciados por
Hernández Paniagua en el campo y la intermediación en operaciones de compra-venta
de inmuebles y bienes raíces fue la base del
negocio familiar. Su hijo Gabriel se convirtió
en un empresario innovador que no sólo tuvo
al comercio de la coca como parte importante
del negocio familiar sino que fue el propietario
del primer obraje de paños y ropa de la tierra
en Charcas, situado en Mizque. El obraje no
fue su única propiedad, pues adquirió tierras,
haciendas, estancias, viñedos, chacras, cocales,
huertas, casas, solares y minas ubicadas dentro
de la extensa geografía charqueña. Por otro
lado, las ocupaciones del encomendero Álvarez
Melendez estaban relacionadas con la minería
en Porco que se convirtió en negocio familiar en combinación con las diferentes empresas
agrícolas y ganaderas familiares.
Asimismo, para la familia Zarate-Mendieta,
la encomienda fue una fuente de diversificación
de sus múltiples negocios sobre todo en el área de
la minería. Otro hombre rico fue el encomendero
Martín de Robles quién invirtió las ganancias de
su repartimiento en Chayanta en las casas y minas de plata en Potosí y Porco y en propiedades
agro-pastoriles (Platt et al., 2006). El encomendero Lorenzo Aldana tenía propiedades en Lima,
Cusco, Arequipa, Potosí y La Plata, además de
tierras en Oruro, Cliza y Luje. Los administradores de la encomienda, asociados a mercaderes
arequipeños, transportaban los productos desde
Cochabamba a Potosí donde los vendían y luego
entregaban las barras de plata en Arequipa. En
1568 Aldana en su testamento ordenó crear una
“obra pía” llamada “comunidades y Hospitales
de Paria”, cuyas rentas económicas estaban destinadas a la construcción de un hospital para la
población indígena uru y fondos para apoyarla,
asimismo para proveer sustento a los pobres y los
yanaconas, los jóvenes educandos y las mujeres
casaderas. Al respecto, existe la leyenda según la
cual Aldana hizo esta reposición bajo cargo de
conciencia, debido a que los indios urus le mostraron las minas de oro y plata; esta información
no está confirmada por los investigadores que
interpretan el hecho como una compensación por
los abusos y la falta del adoctrinamiento religioso
(Del Río, 1997, 2006).
En la zona de La Paz, las encomiendas
fueron colocadas en los repartimientos de indios collas y pacajes, ubicadas en la cuenca del
lago Titicaca y en los grupos que habitaban los
valles orientales de Larecaja. Los encomenderos paceños instauraron empresas productivas
relacionadas con la minería en Porco y Potosí
y con los obrajes de paños. El primer obraje fue
fundado en 1553 por Juan de Rivas, encomendero de Viacha hurinsaya y Hernando Chirinos,
encomendero de Pucarani hanansaya, puesto
que los encomenderos podían poseer un repartimiento o bien la mitad de éste, de acuerdo al
patrón organizativo territorial prehispánico.
Juan de Rivas tenía una estancia en el valle de
Mecapaca que contaba con 13.000 ovejas y otra
en Yungas donde se producía coca desde la época
prehispánica (Morrone, 2012).
miércoles, 21 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Los nuevos disturbios en Charcas
La Gasca comenzó sus funciones como virrey haciendo
una nueva repartición de encomiendas (el
llamado “reparto de Huaynarima”) y se procedió
al relevo del grupo privilegiado de los encomenderos
que adquirió proporciones inauditas debido
a las crecientes ambiciones de los pretendientes
a los favores regios. Se resquebrajó el estrecho
círculo de los pizarristas descendientes de los
conquistadores que habían acaparado el acceso
a los bienes y favores. Los que lucharon al lado
del rey no pretendían abolir la encomienda, más
al contrario, aspiraban a gozar su posesión, ampliando
sus propiedades o recibiéndolas en lugar
de los encomenderos depuestos. La Gasca hizo
el nuevo reparto de encomiendas entre todos los
que habían colaborado con él en la lucha contra
Gonzalo Pizarro. Para esto contaba con 150
repartimientos quitados a los vencidos en Sajsahuana
en 1548. Sin embargo, todavía aspiraban
ser reconocidos más de 2.500 hombres armados
que luchaban bajo su mando.
En abril de 1548, el presidente La Gasca
tuvo que proclamar un nuevo reparto antes de
promulgar la tasa (o disposiciones legales que
regularizaban el trabajo de los indígenas), debido
a que los que se habían puesto bajo las banderas
del rey esperaban ser recompensados. Muchos de
estos hombres armados denominados soldados
-es decir españoles sin ningún medio de subsistencia-
se dirigieron a Potosí para buscar fortuna
y allí protagonizaron innumerables rencillas y
peleas. La Gasca solicitó la llegada al Perú de
Antonio de Mendoza que estaba ejerciendo el
cargo de virrey de México (1535-1551) para organizar
el virreinato, puesto que él debía regresar a
España. A pesar de que La Gasca actuó con mano
dura, por lo que existían quejas en su contra en la corte de Madrid, llegó a España con gran caudal
y ocupó cargos importantes en la Iglesia.
El regreso de La Gasca y la pronta muerte,
en julio de 1552, del virrey Antonio de Mendoza
fueron aprovechados por los descontentos deseosos
de obtener mayores beneficios económicos.
En marzo de 1553, en La Plata, varios conjurados
veteranos de la conquista y de las guerras civiles,
dirigidos por Sebastián de Castilla que llegó del
Cusco, asesinaron al gobernador y justicia mayor
de La Plata y Potosí, Pedro Alonso de Hinojosa,
y detuvieron a varios funcionarios reales. Paralelamente,
en Potosí se produjo un disturbio de
soldados encabezado por Egas de Guzmán y Vasco
Godínez quiénes se apoderaron del dinero de
las cajas reales. Sin embargo, este motín no tuvo
mayor repercusión puesto que el cabildo de La
Paz no apoyó esta aventura que finalmente duró
tan sólo siete días. La comisión que enseguida
llegó a La Plata, dirigida por el mariscal Alonso
de Alvarado, castigó duramente a los culpables,
ahorcando, decapitando o desterrando a los sospechosos.
Vasco Godínez fue descuartizado y se
le puso un cartel que decía: “A este hombre, por
traidor a Dios, al Rey y a sus amigos, mandan
arrastrar y hacer cuartos”.
A pesar de las crueles medidas tomadas para
aplastar los intentos de sublevación, meses más
tarde, a la llegada de la provisión de La Gasca
sobre la extinción de los servicios personales, los
encomenderos decidieron probar su suerte una
vez más. El escenario del nuevo alzamiento fue
Cusco, capitaneado por Francisco Hernández Girón
que representaba los intereses de los vecinos
de esta zona baluarte del poder encomendero. En
noviembre de 1553, Hernández Girón detuvo al
corregidor y mediante un cabildo en el Cusco se
proclamó la autoridad suprema del Perú como
procurador en la defensa de los derechos vecinales.
Mandó esta noticia a la Audiencia de Lima
y quedó a la espera del apoyo de los vecinos de
Arequipa, Guamanga, La Paz y La Plata. Sin embargo,
las filas de los encomenderos charqueños
habían sido depuradas después de la derrota de
Godínez. Además, el mariscal Alonso de Alvarado,
que todavía se encontraba en La Plata, movilizó
hombres y medios para aplastar la rebelión que
duró trece meses. Aunque esta rebelión fue la que
más similitudes tenía con la de Gonzalo Pizarro,
Barnadas (1973) opina que, a diferencia de éste
y otros sublevados anteriores como Almagro,
Francisco Pizarro, Godínez y Guzmán, Hernández
Girón no llegó a comprender la importancia
estratégica y económica de Charcas, lo que causó
el fracaso de su movimiento.
Una vez más se castigó duramente a los
rebeldes. Hernández Girón fue decapitado y su
cabeza puesta en el rollo de la ciudad de Lima
en una jaula de hierro, al lado de las de Gonzalo
Pizarro y Francisco de Carvajal. No obstante,
se vio que las medidas de represión no eran suficientes
y, por miedo a una posible repetición,
la Corona decretó un perdón general para los
culpables. Sin embargo, si la política de represión
detuvo poco a los descontentos, “la política
pacificadora mediante amnistías” produjo, según
Barnadas, una desmoralización política. El fruto
de la implementación de ambas fue el establecimiento
de un pacto entre los encomenderos y la
Corona que tuvo que suavizar las exigencias de
las Leyes Nuevas y buscar otras salidas mucho
más diplomáticas, sutiles y perspicaces.
En 1556, el virrey Hurtado de Mendoza,
marqués de Cañete (1556-1560), terminó con
los últimos intentos de rebeldía y, a partir de entonces,
se consolidó la imagen y la autoridad del
virrey. Muchos de los capitanes que participaron
en estas luchas terminaron viviendo en ciudades
como La Plata, Potosí y La Paz, como Gabriel
de Rojas, Diego Centeno, Lorenzo Aldana, Polo
de Ondegardo, Diego de Mendoza y otros que
fueron encomenderos de Charcas.
martes, 20 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Las acciones de pacificación de La Gasca
En 1546, la Corona envió al sacerdote Pedro de
La Gasca con el cargo de presidente de la Real
Audiencia de Lima para desmantelar la rebelión
de Gonzalo Pizarro. La Gasca, que quedó para
la historia con el apelativo de “pacificador del
Perú”, logró poco a poco que varios partidarios
de Pizarro se pasaran a sus filas. En la batalla de
Huarina (20 de octubre de 1547), a orillas del
lago Titicaca, Pizarro logró imponerse sobre las
fuerzas reales. Los cronistas que escribieron sobre
esta batalla coincidieron en que ésta fue la más
sangrienta de las guerras civiles: hubo grandes
pérdidas en ambos bandos, sobre todo en el de
los realistas, con alrededor de 300 a 400 muertos
y muchos heridos (Espino López, 2012).
Sin embargo, más tarde, los dos ejércitos se
enfrentaron en la batalla de Jaquijahuana (Sajsahuana),
el 9 abril de 1548 y Gonzalo Pizarro
fue derrotado. Éste fue decapitado junto con sus
principales capitanes y más de 300 personas fueron sentenciadas a muerte. La cabeza de Pizarro
fue llevada a Lima y se la colocó en un rollo con
un rótulo que indicaba: “esta es la cabeza del
traidor Gonzalo Pizarro, que se levantó en el
Perú contra su Magestad y dio batalla contra su
estandarte real”. Sus casas en Cusco, La Plata y
Porco fueron arrasadas y los terrenos cubiertos
con sal.
El análisis de la rebelión muestra un universo
complejo basado en la existencia de redes
familiares y sociales de poder del bando pizarrista
en el Perú y en Charcas, la capacidad de hacer
el uso de las ideas jurídico–políticas y el uso
de los recursos legales, económicos, militares
(Lockhard, 1982; Barnadas, 1973; Lohmann
Villena, 1977; Varón Gabay, 1986; Presta, 2000).
Sin embargo, Lorandi (2002) sostiene que tanto
entre los rebeldes y los realistas así como en el
bando de los propios rebeldes hubo dos lógicas
complementarias y opuestas: el interés privado
y el respeto a la autoridad real. Todos estos aspectos
permiten visibilizar el enfrentamiento de
los proyectos y modelos políticos. Mientras que
la Corona deseaba instituir el Estado moderno,
en el imaginario colectivo y aparato jurídico de
los conquistadores convivían los paradigmas
propios de la baja Edad Media. Los encomenderos
rebeldes que se basaban en las ideas de los
derechos medievales, ya caducos en España, se
sintieron disconformes con el avance de las ideas
de la modernidad que se gestaba en la metrópoli.
lunes, 19 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Tácticas de guerra
“En las guerras civiles del Perú, la evidencia de la traición y la contra-traición, el vaivén entre un bando y
otro desde la ruptura inicial entre pizarristas y almagristas, los conflictos de intereses y de fidelidades, era
algo asumido por todos, de manera que influyó a la hora de reclutar nuevos ejércitos y plantear, en suma,
la guerra. El terror y las ventajas económicas ofrecidas se mostraron como los principales argumentos a la
hora de la recluta.
Sin embargo, la huida hacia adelante como única solución posible acabó por hacer perder parte de las
tropas de cualquiera de los bandos en liza en un momento u otro. La búsqueda de la batalla podía ser la
solución tanto del que disponía de más tropas pero temía perderlas por el camino, como del que contaba
con menos efectivos pero estaba más seguro de su fidelidad. A menudo, los encuentros se libraron por
confiar una de las partes en que las tropas del contrario causarían traición. Y así fue en algunos casos. La
posesión de armamento suficiente y de oficiales de calidad también influyó en algunos resultados, como
en Huarina. En dicha batalla, pocos, pero bien adiestrados y equipados con armas de fuego, derrotaron a
un contingente muy superior en número.”
Fuente: Elaborado sobre la base de Espino López, 2012.
domingo, 18 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Conoce Pizarro en Quito que el capitán Diego Centeno se ha alzado por su Magestad en las Charcas. Centeno es vencido por fuerzas de Pizarro al mando de Toro.
“…llegó un mensajero con cartas que le daban aviso como en las Charcas, que es una ciudad la postrera de
la gobernación, que estará docientas leguas más adelante del Cusco, en el camino que va al Chile, estaba
un caballero que se llamaba Diego Centeno y que se había alzado en nombre de Su Magestad, con algunos
amigos suyos y había muerto a puñaladas a un capitán de Gonzalo Pizarro que allá estaba, llamado Almendras,
que estuvo en la dicha ciudad de las Charcas por Teniente del Capitán de Pizarro, y tomó la más gente
que pudo, con ánimo de venir sobre el Cusco y apoderarse de él, y como esto había sabido otro Capitán
de Pizarro que estaba en el Cusco, aderezase para ir en contra Centeno que sabía que venía. Lo cual sabido
por Pizarro proveyó que su Maestre de Campo, Carvajal, a la ligera, saliese a su nombre a dar orden cómo
apaciguar aquellos alborotos y castigase al capitán Diego de Centeno. El cual luego se puso en camino y se
recogió y juntó gente y moneda por los pueblos donde iba, para haber efectuar la empresa; y llegando a la
ciudad de Lima, hizo en ella doscientos hombres, donde fueron hechas tiranías a muchos, como tiranos y
traidores que eran, ahorcando y matando a todos aquellos que él creerá que no lo seguían de buena gana.
Y si copiosamente se hubieran de escribir las hazañas de este Carvajal y sus maldades y desafueros, fuera
un proceso infinito de sólo él y de sus cosas. Por manera que con la gente que juntó en esta ciudad de Los
Reyes, se puso en camino y en poco tiempo llegó a la ciudad del Cusco y dentro de ella halló al capitán
Toro con alguna gente, que había ya dado la batalla a Diego de Centeno y le había desbaratado y muerta
alguna gente y otros muchos había ahorcado y justiciado. Y el capitán Diego de Centeno se había escapado
con alguna gente y se había ido con ciertos indios lejos de las Charcas y no sabía donde se hubiese hecho”.
Fuente: Nicolas de Albenino en Páez, 2004.
sábado, 17 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - El inicio de la rebelión de Gonzalo Pizarro (1544-1548)
Mientras tanto, el virrey Núñez de Vela había
generado reacciones contrarias en la población
limeña. En septiembre de 1544, los propios oidores
de la Audiencia de Lima lo tomaron preso
y lo embarcaron a España. Gonzalo Pizarro fue
reconocido como gobernador y llegó a ejercer
un poder casi inverosímil en los años de la feroz resistencia al poder real (1544-1548). Eran
indudables las aspiraciones regias de Gonzalo
Pizarro quién pretendió incluso casarse con su
sobrina, la hija del marqués Francisco Pizarro,
y empezó las tratativas correspondientes ante la
corte papal puesto que no fue apoyado por la corte
española. Sin embargo, algunos historiadores
sostienen que aquello no fue el deseo del propio
Gonzalo, sino el de sus allegados. Lorandi (2002)
se refirió al riesgo del que estaban conscientes los
encomenderos al romper los vínculos con España
debido a los fuertes lazos económicos, familiares
e imaginarios que sostenían con su tierra natal.
Gonzalo Pizarro designó a sus tenientes
gobernadores en diferentes puntos clave del virreinato:
Martín de Almendras y Diego Centeno
fueron elegidos para Charcas. Almendras se caracterizó
por una serie de abusos; decomisó tierras
de españoles e indios, cobró tributos indebidos,
se adueño de los reales quintos depositados en la
Caja Real e hizo decapitar a uno de los antiguos
conquistadores, Gómez de Luna. A consecuencia
de ello, Diego Centeno, un rico encomendero de
Charcas, cambió otra vez de bando y encabezó un
complot antipizarrista contra Almendras; dictó su
sentencia de muerte y fue proclamado Capitán
General y Justicia Mayor de la Villa de La Plata.
Desde allí, se inició un movimiento en apoyo al
virrey, puesto que Diego de Centeno se dirigió a
Cusco para intentar apoderarse de esta urbe, pero
no lo logró y fue perseguido por el teniente del
Cusco, Alonso de Toro, y luego por el temible y
cruel Francisco de Carvajal denominado por sus
contemporáneos como el “Demonio de los Andes”.
Cuando supo que Carvajal se aproximaba,
Diego de Centeno dispuso que el encomendero
Lope de Mendoza ocupase la villa de La Plata,
cuyo gobernador era Alonso de Mendoza, partidario
de Pizarro. Después de hacer escapar
a Diego de Centeno, Carvajal restableció las
autoridades de La Plata, castigando a todos los
sospechosos y ejecutando cruelmente a 16 españoles
en la horca o con la pena del garrote. Al
mismo tiempo, el antipizarrista y encomendero
charqueño Lope de Mendoza se enfrentó con
Carvajal en Pocona, el 8 de julio de 1546, pero
fue derrotado; escapó, pero fue alcanzado a las
orillas del río que hoy lleva su nombre. Después
de esta victoria, Carvajal se sintió dueño de la
situación en Charcas. Se retiró a La Plata donde
hizo un desfile militar, demostrando su poder y
gloria militar. Poco tiempo después, a fines del
septiembre de 1546, fue objeto de un intento de
asesinato que fue reprimido con sangre. Carvajal aprovechó su estadía en Charcas para apropiarse
y llevarse a Lima las recaudaciones de las Cajas
Reales de Potosí y Porco.
El virrey, que fue enviado a España por los
propios oidores, logró escapar y desembarcó en
Tumbes, de allí se dirigió a Trujillo donde empezó
a reunir a la gente; pero bajo la amenaza de
Pizarro que salió a su encuentro, retrocedió hacia
Quito y luego a Popayán. Con refuerzos obtenidos
en Cali, Cartagena y otros lugares, regresó a
Quito donde se produjo el encuentro entre ambas
fuerzas en la batalla de Añaquito o Iñaquito (18
de enero de 1546). El resultado de la batalla fue
la derrota del virrey que fue decapitado en pleno
campo de batalla. Según el Parecer dado a La Gasca
por un pasajero que vino del Perú, (1546) “el visorrey,
caído y herido aunque no de muerte, le buscó el
licenciado Carvajal y habiéndole hallado, le dijo
algunas palabras y mandó a un esclavo le cortase
la cabeza, e así se hizo…se usaron malos tratamientos
con su cabeza” (Pérez de Tudela, 1964).
La rebelión de Gonzalo Pizarro se destacó
por su duración (cuatro años), por la expansión
geográfica de sus acciones y por el amplio
apoyo que recibió. El éxito de los pizarristas se
puede explicar por el hecho que, en Charcas,
los hermanos Pizarro poseían una gran riqueza
originada en sus encomiendas productoras
de maíz, coca, chuño, por la plata de Porco,
el oro de la quebrada de Choqueyapu, lo que
les permitió contar con un soporte muy sólido
para la guerra. Por otro lado, según Barnadas
(1973), “la adhesión a Pizarro fue casi integral
en la sociedad hispana”: los encomenderos,
los clérigos, la gente humilde sin privilegios,
los funcionarios reales, los caciques indígenas
lo apoyaron. Juan Carlos Estenssorro (2003)
sostiene que pudo haber existido una especie
de vínculo señorial más íntimo entre algunos
caciques y sus encomenderos. El autor reveló
un caso acaecido durante los enfrentamientos
entre almagristas y pizarristas, cuando uno de
los españoles fue advertido por “la guaca” del
cacique acerca del peligro que corría el “apo macho”
(Francisco Pizarro). El encomendero creyó
en la amonestación y advirtió al gobernador de
un posible riesgo.
Por otro lado, no se puede subestimar la
participación de los indios en las guerras civiles
bajo el mando de uno u otro bando. Según investigaciones
recientes, la confederación los Charcas,
bajo el mando de Ayawiri, hijo de Coysara, apoyaba
a las fuerzas del rey y es probable que los
caracara encabezados por Moroco respaldaron
a su amo Gonzalo Pizarro con 20.000 indios de
Macha y Chaquí (Platt et al., 2006).
Mientras tanto, en plena guerra civil se
produjo el llamado “descubrimiento de Potosí”.
Según las nuevas hipótesis, el silencio respecto a
Potosí —que se encuentra a tan sólo escasas siete
leguas de Porco— se debía a la deliberada política
de los incas y los mallkus de las siete naciones. El
encumbramiento de tesoro de Potosí desde 1538
a 1545 es interpretado como la respuesta de los
incas a la violencia emprendida por Pizarro, sobre
todo después de que, en 1540, mandó quemar en Yucay a la mujer de Manco y al sacerdote Vilac
Uma. Por otro lado, se baraja la idea de que pudieron
haber existido instrucciones para esconder
las minas a los españoles, por el deseo del Inca
Manco y también de los mallkus de las “naciones”
de Charcas de reconstruir algún día el Tawantinsuyu.
En otra versión, los indios intentaban
esconder la fuente de la plata para poder pagar
los tributos en plata impuestos por los españoles.
En 1545 se desarrollaba la guerra civil así
como la estrategia de Manco Inca que, desde
Vilcabamba, intentó acercarse a las fuerzas realistas
mandando cartas al primer virrey Blasco
Nuñez Vela. El virrey que, en 1544, pretendía
implementar las Leyes Nuevas también buscaba
aproximarse a Manco puesto que tenía la esperanza
de recibir oro y plata. Manco deseaba servir
al rey con un nuevo tesoro y, de esta manera,
ayudar a someter al “tirano” Gonzalo Pizarro y
a los encomenderos. Investigaciones recientes
(Platt, Quisbert, 2007, 2008; Medinacelli, 2004)
dan a conocer que, durante los años 1543-1544,
Gonzalo Pizarro buscaba minas cerca de Porco
y llegó hasta las faldas del mismo Cerro Rico en
un lugar llamado “Asientos de Gonzalo Pizarro”,
y logró apoderarse de las vetas del Cerro por su
propia cuenta.
El traspaso de nuevas minas no sólo significó
la entrega de una importante riqueza, sino también
la transferencia del poder simbólico. Potosí
fue una de las más importantes huacas solares
del imperio inca y proporcionaba legitimidad al
poder del que tuviera su control. Por otro lado,
esta entrega significaba que los señores étnicos
ofrecían sus servicios a la Corona y esperaban ser
reconocidos como los “señores naturales de la
tierra”. En 1545, Manco Inca fue asesinado por
los españoles que él mismo acogió en Vitcos. Uno
de sus hijos, un menor de edad llamado Sairi Tupac,
asumió el trono bajo la regencia del hermano
de Manco. Posteriormente, con la mediación de
Paullu, los españoles intentaron negociar con el
Inca su adhesión al régimen. Por varios motivos,
este proceso tardó cerca de una década. Una vez
aliado con los españoles, éste murió envenenado
y la resistencia en Vilcambamba se prolongó
hasta 1572.
viernes, 16 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - De cómo fueron al Perú Blasco Núñez Vela y cuatro oidores
“Entró Blasco Núñez a Trujillo con gran tristeza de los españoles, hizo pregonar públicamente las ordenanzas,
tasar los tributos, ahora los indios, y vedar que nadie los cargase por fuerza y sin paga. Quitó los
vasallos que por aquellas ordenanzas pudo y púsoles en cabeza del rey. Suplicó y pueblo y cabildo de las
ordenanzas, salvo la que tasaba los tributos y pechos y de la que vedaba cargar los indios, aprobándolas
por buenas. El no les otorgó la apelación, antes puso muy grandes penas a las justicias, que lo contrario
hiciesen, decía que traía espesísimo mandamiento del emperador para ejecutarlas, sin oír ni conceder
apelación alguna. Díjoles, empero, que tenían razón de agravarse de las ordenanzas, que fuesen sobre
ello al emperador, y que él le escribiría cuál mal informado había sido para ordenar aquellas leyes. Visto
por los vecinos su rigor y dureza, aunque buenas palabras, comenzaron a renegar. Unos decían que
dejarían las mujeres, y aún algunos las dejaran si les valiera, ya se habían casado muchos se habían
casado muchos con sus amigas, mujeres de segunda, por mandamiento que les quitaran las haciendas
si no lo hicieran. Otros decían que les fuera mucho mejor no tener hijos ni mujer que mantener, si les
habían de quitar los esclavos, que los sustentaban trabajando en minas, labranzas y otras granjerías,
otros pedíanle pagase los esclavos que les tomaba, pues los habían comprado de los quintos del rey y
tenían su hierro y señal. Otros daban por mal empleados sus trabajos y servicios, si al cabo de su vejez
no habían de tener quién les sirviese; éstos mostraban los dientes caídos de comer maíz tostado en la
conquista del Perú; aquellas muchas heridas y pedradas; aquellos otros grandes bocados de lagartos;
los conquistadores se quejaban que, habiendo gastado su hacienda y derramado su sangre el ganar el
Perú al emperador, les quitaban estos pocos vasallos que les había hecho merced. Los soldados decían
que no iban conquistar otras tierras, pues les quitaban la esperanza de tener vasallos, sino que robarían
a diestro y a siniestro cuando pudiesen; los tenientes y oficiales del rey se agraviaban mucho que les
privasen de sus repartimientos sin haber maltratado los indios, pues no los hubieron por el oficio, sino
por sus trabajos y servicios”.
Fuente: López de Gomara, 1979.
miércoles, 14 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - Las Leyes Nuevas
En 1542, las guerras en las que intervinieron los
encomenderos parecían haber concluido después
de la derrota de Almagro en la batalla de Salinas,
de su juicio y ejecución (abril de 1538), y con la
actuación de su hijo, Almagro el Mozo, que terminó
con la muerte de Francisco Pizarro (junio
de 1541). Almagro el Mozo fue posesionado como
gobernador y más adelante fue vencido por el
enviado de la Corona, Vaca de Castro, que se alió
con los partidarios de los Pizarro, en la batalla de
Chupas. Fue ejecutado en 1542.
La situación de los encomenderos y las encomiendas,
los abusos a los indígenas y el interés
de la Corona en asumir de manera más directa
el control de los territorios y pobladores de
América llevaron a que, en noviembre de 1542,
se dictaran las ordenanzas de Barcelona o Leyes
Nuevas que se presentaron con el nombre de Leyes
y Ordenanzas nuevamente hechas por su magestad
para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y
conservación de los indios. Estas leyes, dictadas por
Carlos V, reemplazaban las anteriores disposiciones
contenidas en las Leyes de Burgos de 1512,
mucho más favorables para los conquistadores y
encomenderos.
Las Leyes de 1542 eran consideradas como
una especie de Constitución política para los
territorios dominados por España en América.
Contenían de forma coherente la visión de la
Corona sobre cómo debía ser la organización
estatal del imperio colonial americano (Bernand
y Gruzinski, 1996) y marcaban puntos clave para
la presencia de la Corona en estos territorios.
Tomando en cuenta los postulados del dominico
Bartolomé de Las Casas, las Leyes Nuevas
prohibían la esclavitud de los indios y regulaban
el trabajo impuesto a los indios en las encomiendas,
considerando que muchas de las muertes se producían mayormente por la excesiva presión
sobre la mano de obra en las encomiendas. Uno
de los principales propósitos de estas leyes fue
normalizar el poder que habían ido adquiriendo
los encomenderos, declarando abolida la encomienda
a perpetuidad y estableciendo su carácter
hereditario; a la muerte de los encomenderos, las
encomiendas debían quedar bajo la jurisdicción
de la Corona y los encomenderos no podrían vivir
en lugares alejados de sus encomiendas.
En el momento de la conquista, los intereses
del Estado y de los emprendedores particulares
habían confluido, llevando con éxito esta
empresa y el propósito conjunto de la ocupación
del territorio. Más adelante, una vez conseguido
el objetivo, las necesidades de ambos se
opusieron entre sí ya que los conquistadores
convertidos en encomenderos tenían también
un poder jurídico y militar sobre la población
que le había sido delegada, e interferían en los
propósitos de la Corona por sentar los principios
de un orden económico, social y político
en América.
Los encomenderos intentaron utilizar las
estrategias jurídicas expresadas a través de la
correspondencia con la Corona y las autoridades
reales para legitimar su actuación refiriéndose a
lo acordado con la Corona y a los derechos que
ganaron como conquistadores y colonos de las
tierras peruanas frente a las medidas plasmadas
en las Leyes Nuevas y que limitaban el poder
encomendero.
La Corona designó a Blasco Núñez de Vela
como primer virrey de Perú, sustituyendo al gobernador
Vaca de Castro que ocupaba el cargo
desde la muerte de Pizarro (1542). Asimismo,
fueron nombrados los oidores de la flamante
Audiencia que se estableció en la capital del
nuevo virreinato del Perú, es decir, Lima. En la
primavera de 1544, el virrey Núnez de Vela y los
oidores llegaron al Perú para implantar las Leyes
Nuevas. El virrey envió las provisiones para la ejecución de las Leyes e invocó su lealtad al rey,
pero la mayoría de los encomenderos en el Perú
no recibieron bien la noticia y tampoco aceptaron
su presencia, puesto que dichas leyes iban a despojar
de sus encomiendas a los que participaron
en las guerras almagristas y pizarristas.
Los encomenderos de otras regiones se
dirigieron a Cusco donde se estaban reuniendo
los opositores a Leyes y la región conformada
por el Cusco, Arequipa y La Plata se convirtió
en “el centro y motor de la resistencia pizarrista”
(Barnadas, 1973). El último de los hermanos
Pizarro que tenía una gran autoridad entre los
encomenderos, Gonzalo, marchó con este propósito
desde las minas de Porco que quedaban
dentro de su encomienda, en Potosí, hasta Cusco para encabezar la resistencia contra el enviado
de la Corona. En Cusco, apoyado por muchos
encomenderos, se autoproclamó “Justicia Mayor
y Procurador General del Perú” con la intención
de oponerse a las ordenanzas ante el virrey y, de
ser necesario, ante el emperador Carlos V. El gobernador
de La Plata, Luis de Ribera, en reunión
con los principales vecinos de la ciudad, declaró
su lealtad al rey y exigió juramento de fidelidad
al cabildo. Diez vecinos que negaron su apoyo al
virrey fueron apresados y condenados a muerte
por descabezamiento, la pena prevista para los
traidores. Se conoce los nombres de algunos:
don Sebastían de Castilla, don García Tello de
Vega Maqueda, Salzedo, Albán Pérez, Arévalo,
Sepúlveda, Corro, Agasanje.
El cabildo eligió a Diego Centeno y Pedro
de Hinojosa para comunicar las decisiones de
la villa y presentar sus observaciones en torno
a las Leyes Nuevas ante el virrey pero, al pasar
por el Cusco, los delegados platenses fueron
persuadidos por Gonzalo Pizarro y cambiaron
de bando. El cabildo del Cusco y Gonzalo Pizarro
escribieron al de La Plata argumentando
en contra de las ordenanzas y sugirieron que
todos los vecinos trajeran armas y caballos para
fortalecer la oposición. Sin embargo, el cabildo
de La Plata rechazó la propuesta y revocó los
poderes de sus representantes desleales. Mientras
tanto, la mayoría de los encomenderos de
la región se unió en torno a Gonzalo Pizarro.
Finalmente, en septiembre de 1544, 25 vecinos
principales de La Plata, encabezados por el
gobernador Luis de Ribera, partieron con sus
armas y caballos rumbo a Lima a ponerse bajo
las órdenes del virrey.
martes, 13 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - ¿Imperio o colonia?
“Desde los inicios del XVII estaba muy en boga la idea de que las monarquías podían ser imperio o, mejor
aún, que toda monarquía nacional que se preciara tenía que alcanzar necesariamente la “dimensión imperial”.
Bajo el doble sentido con el que siempre se ha interpretado el Imperio, bien como unión de diferentes
naciones que permanecen juntas, a raíz de mecanismos jurídico-hereditarios, bajo la titularidad de un único
soberano, o bien como conglomerado de territorios que quedan anexados por sometimiento armado a
una monarquía unitaria. Llega el momento en que Imperio y monarquía nacional se confunden, como si de
la misma cosa se tratase; tal vez el ejemplo más característico, en contra de lo pudiera pensarse, no sea el
español, sino inglés, donde entre 1642 y 1689 la idea del Imperio se abre paso como distintivo de la nacionalidad
británica. En España… son proporcionalmente escasos los escritos y manifiestos donde se abogue
por un Imperio como plasmación natural de la monarquía española. Aún para aplicarlo a las Indias, hay
reticencias en emplear el término Imperio, pues bajo ninguna circunstancia, hasta bien entrado el siglo XVIII,
se aceptó en la jerga oficial que éstas fueron colonias. No obstante, cualquier amenaza externa, incluso en
el plano de la retórica política, era de inmediato contestada dejando siempre a salvo el carácter de Imperio
reservado que tenían las Indias para España. Lo que parece seguro que la proliferación de escritos sobre
“España imperial”, como sinónimo de la “España nacional”, es más bien tardía en nuestro país y muchos de
los títulos conocidos donde se abunda en tales supuestos nacionalistas del Imperio se escribieron en el
siglo XX, a partir de 1936, amparados e impulsados por los supuestos ideológicos nacionalistas y europeos
de la época.”
Fuente: Bernal, 2005.
jueves, 8 de septiembre de 2022
Las guerras civiles entre los encomenderos y la Corona - El Estado español y América
Introducción
A la conquista, con sus enfrentamientos y negociaciones,
sucedió una etapa en la que los distintos
actores sociales de la época (encomenderos, la
Corona española, la Iglesia, sucesores de los incas,
miembros de dinastías regionales y locales)
intentaron ganar terreno para su propio beneficio
en lo administrativo, económico y político. Hubo
luchas y confrontaciones por espacios de poder
en busca de la consolidación de las instituciones y
del orden con un mayor control estatal. Entonces,
salieron a la luz todas las polémicas que desataron
la conquista y los cuestionamientos en torno al
sistema colonial y de dominación, motivados
por el control económico, el acceso a los recursos
naturales, a la tierra y a la fuerza de trabajo.
También se quiso llevar a cabo sueños de utopía
e imaginarios concebidos por diferentes sectores
ante la posibilidad de construir algo nuevo.
La población nacida en América comenzó a
vivir en esta etapa bajo un orden estatal creado
desde instancias de un Estado europeo lejano
y desconocido, con el que la mayor parte de la
población local difícilmente podía identificarse ni
considerarse representada por él (Pietschmann,
1989). Desde el inicio, se planteó la necesidad
de encontrar un ordenamiento jurídico para el
gobierno de América. Por esos años, el control
de la situación había estado en manos de quienes
lideraron la empresa de la conquista, convertidos
en encomenderos. La Corona intentó regular
las atribuciones de estos encomenderos que,
entonces, controlaban efectivamente los espacios
del territorio americano y podían movilizar a la
población indígena de sus encomiendas tanto
como fuerza de trabajo como para formar tropas
de exploración, conquista y control del territorio.
Sin embargo, al implementar su proyecto, la
Corona no contó con la posibilidad de que este
grupo fuera construyendo su propio proyecto.
Por su parte, los proyectos de la Iglesia católica
no coincidían con la visión estatal respecto a la
cuestión indígena y el trabajo forzado.
El Estado español y América
El Estado español, convertido en un imperio
colonial en el siglo XVI, no fue una estructura
que se mantuvo sin cambios a lo largo de varios
siglos. Al momento de la conquista de América,
España acababa de ingresar a una nueva etapa de
su existencia después de la Reconquista, es decir
la expulsión de los musulmanes de la península
ibérica, y estaba en camino a convertirse en un
Estado moderno, intentando unificar a sus distintos
reinos, usando principalmente la idea de
una religión unitaria para fortalecer una política
unificada y el control de la monarquía, aunque
con la supremacía del reino de Castilla. A pesar de
esto, y debido principalmente a la falta de capacidad
financiera, España había tenido que recurrir
a acuerdos con particulares para llevar adelante
la empresa de la conquista, cuya compensación
conllevaba, de alguna forma, el riesgo de convertir
los territorios conquistados en feudos con
poder militar, judicial y civil. En la zona andina,
las luchas entre los Pizarro y Almagro habían
demostrado que esta situación podía llegar a extremos
imprevisibles y a la pérdida de control de
la monarquía en estos territorios. En la segunda
mitad del siglo XVI, la Corona intentó establecer
las bases del control estatal en América y frenar
el ejercicio del poder de los particulares.
Con este propósito, se considera que la Corona
apeló a varios mecanismos principales que
se pusieron en funcionamiento: 1) la Iglesia que,
desde el inicio, suministró la base ideológica de la
evangelización como justificación de la conquista
y dominio colonial; 2) el sistema administrativo
conformado como burocracia para coordinar
e implementar en América las decisiones de
la Corona; 3) el sistema de control de tierras,
fuerza de trabajo y la producción representado
en esta etapa por la encomienda; 4) un sistema
fiscal basado en tributos que se constituyó en la
fuente indispensable de recursos, y 5) un sistema
comercial basado en el monopolio que intentaba
garantizar el control de las actividades comerciales
entre España y las colonias.
Estos mecanismos fueron variando a lo largo
del siglo XVI, con grandes cambios al inicio y al
final del mismo. Pietschmann (1989) consideró
que hubo tres factores que hicieron posible la
consolidación de la estructura colonial implementada
por la Corona española: la fundación
de ciudades para españoles como bases administrativas,
militares y políticas; la encomienda
bajo el control estatal y el reconocimiento de
los derechos de las élites indígenas en sus estratos
medios. Las fundaciones de ciudades y las
encomiendas estuvieron estrechamente ligadas
debido a que los encomenderos necesitaban un
centro urbano como base de organización, y las
ciudades solamente podían existir si contaban con
la fuerza de trabajo de los indios encomendados.
Para entender la relación de los monarcas
españoles con sus súbditos americanos, es necesario
comprender cómo funcionaba el Estado
español. A partir del siglo XVI, los reinos españoles
formaron parte de “una comunidad europea
supranacional” y los historiadores han buscado
conceptos que pudieran entender este fenómeno
político con mayor precisión, calificándolo
con los términos de “imperio”, “federación”,
“confederación de Estados”, “monarquía pluriestatal”
o la “monarquía compuesta” (Elliott,
1990; Galasso, 2000). Según Pagden (1991) fue
una “confederación de principados” reunidos en la persona de un solo rey que poseía una
administración imperial y sólo se pudo hablar
del imperio compuesto por provincias a partir
del reinado Felipe V (1700-1746), es decir del
reinado de los Borbones.
El conjunto de los dominios de la monarquía
no formaba una realidad institucional unitaria;
estaba constituida por la unión personal de
muchos Estados bajo el mismo soberano. Esta
comunidad estaba conformada por los mismos
territorios que la España actual, pero Cataluña,
que formaba parte del reino de Aragón, era más
extensa, ya que incluía el Rosellón y la Cerdeña,
regiones que Francia anexó en 1659 con el
tratado de los Pirineos. Además, la monarquía
española incluía posesiones en Italia: el reino
de Nápoles, el ducado de Milán, fortalezas en
la costa toscana; en el Franco Condado, en Alemania
y en los Países Bajos. Fuera de Europa,
España poseía los enormes territorios americanos,
a finales del siglo XVI, se adueñaron de
las Filipinas y, tras la toma de Granada (1492),
mantuvieron en sus manos varias fortalezas en
África como Melilla. Cada una de estas formaciones
políticas era autónoma y jurídicamente
independiente respecto a las demás.
Pese al intento centralizador dirigido a construir
una unidad administrativa e institucional en
estos territorios tan diversos, las distintas posesiones
españolas se diferenciaban por su grado de
integración. La falta de homogeneidad existente
entre las unidades políticas que conformaban el
conjunto de las posesiones españolas se compensaba
a través de la relación única, exclusiva y directa
que tenía cada una de ellas con el Príncipe. Castilla
constituía el corazón de este conjunto político y
las Indias fueron consideradas reinos dentro del
marco de su organización administrativa. En la
época moderna, el reino de Castilla comprendía
Galicia, Andalucía, las provincias vascas, Santander,
las Castillas, Extremadura. Los reinos de Indias
fueron incorporados a la Corona de Castilla con
una administración independiente bajo un consejo
propio, con su propia legislación (Leyes de Indias)
y con un sistema institucional particular. La naturaleza
jurídica de los territorios al otro lado del
Atlántico fue distinta de la existente en la península
ibérica, a pesar de que en todos ellos, se utilizó los
mismos elementos políticos (Altuve-Febres, 1996).
Las Indias fueron incorporadas a la Corona de
Castilla, según Solórzano, como reinos vasallos
sin perder ninguno de los derechos, formas y privilegios
reconocidos por la monarquía.
La monarquía hispánica estaba compuesta
por una multiplicidad de órdenes y estados, comunidades
y cuerpos, provincias y reinos; cada uno de ellos gozaba de un estatus particular ante
la ley. La autoridad del monarca preservaba la
armonía y orden entre las partes mediante la
agregación de derechos y privilegios en cada una
de estas entidades particulares. Pero el poder
real terminaba donde empezaban los derechos
de los súbditos y, como guardianes de la ley, los
gobernantes fueron investidos con fuerza para
proteger sus derechos.
Los monarcas sólo monopolizaron legítimamente
lo que se conocía como “asuntos de
Estado” –es decir los asuntos de guerra y paz,
patronazgo y distribución de cargos– y no reconocieron
ninguna limitación legítima de sus
decisiones. Más allá de las limitaciones prácticas,
como la distancia, los recursos, la falta de información,
el poder del rey se atenía a sus limitaciones
legales y teóricas: era un poder limitado
o constitucional. Esta forma de funcionamiento
de la estructura política plural de la monarquía
española ha recibido el nombre de pactismo. Se
trata de una relación bilateral entre el rey y los
vasallos que conlleva derechos y deberes recíprocos,
respetados por ambas partes (Guerra, 1993).
Esta lógica de relación entre la monarquía
absoluta y el orden social corporativo (colectivo)
había penetrado profundamente en la cultura
política de la monarquía hispánica. El célebre
aforismo “obedecer pero no cumplir” no significaba
de ninguna manera una práctica o costumbre
introducida por los súbditos, sino un principio
por el cual el rey no podía fallar ni ordenar algo
sin previo conocimiento detallado del caso y sin
consultar a las autoridades de cada región afectada.
La estructura política plural de la monarquía
española estaba inspirada en la metáfora corporal,
empleada en el discurso político medieval para
resaltar la unidad en que se englobaban todos
los miembros de una comunidad, comparable en
estos aspectos al cuerpo humano.
La sociedad era pensada como un organismo
cuyo bienestar dependía del desempeño autónomo,
armónico y coherente de las funciones de
varios órganos o miembros. La metáfora organicista
tenía sus raíces en la Edad Media y consistía
en la comparación de la sociedad con el cuerpo
humano basada en la idea que, para la correcta
organización de la sociedad, no se debía partir de
la consideración del individuo aislado sino de los
grupos en el que se integraban (Hespahna, 1982).
Los individuos, instituciones y estamentos eran
parte del cuerpo de la República, y constituían el
ordenamiento social estamental. Unas partes del
cuerpo humano se comparaban con las funciones
realizadas por los miembros de la sociedad. Esto
no significaba la igualdad de sus miembros o la
uniformidad de sus funciones, sino un orden jerárquico
de funciones (espiritual, militar, judicial,
productivo) y una jerarquía de cargos y personas
(clero, nobles, jueces). Durante el siglo XVII, predominó
la idea de que era imposible conseguir
una administración absolutamente centralizada
con el poder concentrado en el soberano que se
comparaba con un monstruoso cuerpo reducido
exclusivamente a su cabeza.
En el reino castellano, la doctrina corporativa
tuvo una doble interpretación: por un lado, se
presentaba al rey como cabeza del cuerpo místico
formado por todo el reino, mientras que por
otro, el propio reino y sus diferentes estamentos
eran considerados como miembros de un cuerpo.
La idea era que la función de la cabeza no debía
destruir la autonomía del cuerpo social inferior,
sino más bien mantener la armonía entre todos los
miembros, atribuyendo a cada uno el lugar que le
era propio y garantizando a cada cual su fuero o
derecho (Hespanha, 1988). Cada miembro de la
sociedad o corporación estaba predestinado a ocupar
un lugar concreto en ese cuerpo, y cualquier
intento de modificar esta adscripción generaba
graves anomalías. Las instituciones judiciales y
administrativas, tanto en el nivel regional como
en el local, en calidad de cuerpos (las audiencias,
así como las corporaciones eclesiásticas y fiscales)
gozaban de correspondencia directa con el rey y
distintos consejos (Consejo de Estado, Consejo de
Guerra de la Inquisición o los consejos territoriales
como el Consejo Real de Castilla, Consejo de Aragón,
Consejo de Indias, Consejo de Italia, Consejo
de Flandes y Consejo de Portugal).
Esto se traducía en América en que, de alguna
manera, se limitaba las atribuciones de la autoridad
virreinal. Por tanto, este dispositivo terminaba
generando cierto equilibrio de poderes basado en
la sobreposición e imbricación de las instituciones,
corporaciones y comunidades políticas, representadas
cada uno con derechos y deberes específicos y
privilegios que se definían en relación con los otros
grupos y con el Estado (Guerra, 1993).
Las relaciones de poder se caracterizaban
por la ausencia física y la lejanía del rey. Esta
peculiaridad requería el empleo de nuevos mecanismos que posibilitaran el funcionamiento
del sistema colonial. El monopolio político que
mantenía el poder real, impulsaba y fomentaba
luchas de competencia entre diversas estructuras
de autoridad como el virreinato, las audiencias
reales, los corregimientos, los cabildos y la Iglesia.
Las fuerzas políticas locales estaban equilibradas
hasta el punto de que cada cual temía el posible
fortalecimiento de la otra. Estas estructuras estaban
obligadas a depender de un órgano central
y supremo de coordinación.
El poder central terminaba bloqueando toda
tentativa de resolución final de los grupos en disputa,
de forma tal que las luchas no lo socavaban
sino que lo favorecían. De esta manera se establecían
las interdependencias del poder propuestas por
Norbert Elias (1993), que se formaron, además,
en una sociedad controlada por redes interpersonales
alimentadas por la amistad, el intercambio
de favores o las alianzas familiares, y la larga duración.
La relación entre el rey y sus súbditos era
parte de un importante campo de intercambios
múltiples y recíprocos de favores, basados en un
sistema de fidelidades, lealtades y pactos.
miércoles, 7 de septiembre de 2022
Fin del período - Prestigio sin poder en Vilcabamba
Como vimos, en 1536 Manco Inca dejó el Cusco
para refugiarse en la selva donde se sentía protegido
y donde podía controlar a los caballos que al
parecer eran lo que daba mayor ventaja en las batallas.
En el terreno quebrado y vertical los jinetes
harían menos daño. De este modo, se instaló con
sus seguidores en Vilcabamba, a 20 o 25 leguas al
norte del Cusco. Vilcabamba comprendió varios
núcleos, construcciones y lugares sagrados levantados
anteriormente y completados o ampliados
por Manco y sus sucesores. Allí reinaba con la idea
de resistir creando un gobierno paralelo.
Aunque en la historiografía tradicional se
habla de un estado neoinca en Vilcabambamba, en
verdad Manco tuvo que abandonar su propósito
de vencer a los españoles debiendo conformarse
con gozar de un prestigio religioso que aparentemente
nunca perdió, pero que no estuvo
acompañado por un dominio político efectivo.
Desde allí, su gente hostigó constantemente y por
largo tiempo a los vecinos del Cusco, atacando las
caravanas que transitaban hacia Lima. El propósito
de estas incursiones, entre otros, era adquirir
armamento europeo; así pudo conseguir armas y
formar un arsenal que utilizó en algún momento;
también se sabe que incorporaron caballos en sus
acciones (Vega, 1980). Con ello su capacidad de
negociación era mayor.
En 1537, Almagro había intentado infructuosamente
llegar a un acuerdo con el Inca aunque
reiteradamente, algunos almagristas buscaron
refugio en Vilcamaba. En 1539, Gonzalo Pizarro
incursionó violentamente en el lugar en compañía
de Paullu pero no logró apresar al Inca
sino a varios de sus allegados, entre ellos a un
hijo de Manco, el pequeño Tito Cusi que luego
gobernaría desde Vilcabamba. A pesar de que
en aquella intervención los españoles tomaron
algunas reliquias de los incas, entre ellas la imagen
solar, el éxito de la acción fue incompleto, pues
perdieron hombres mientras que el reducto incaico
se mantuvo con Manco a la cabeza. También
capturaron a la mujer del Inca, Cura Ocllo, que
fue sacrificada en Ollantaytambo.
En medio de las turbulencias de la época,
los miembros de la sociedad colonial miraban
siembre hacia Vilcabamba por diferentes razones.
Fue el caso de Diego de Almagro el Mozo quien
pretendió capitalizar a su favor a Manco y su gente,
pero la iniciativa no prosperó. Más adelante,
entre 1542 y 1543, el licenciado Vaca de Castro
consideró necesario terminar con la resistencia
de Vilcabamba; sin embargo, tampoco pudo llevar
adelante sus planes debido a la llegada del primer
virrey del Perú, Blasco Núñez Vela.
Manco y sus descendientes se mantuvieron
en una región inaccesible a los españoles
por casi cuarenta años en una suerte de exilio
interior. A pesar de la estabilidad del Inca en
Vilcabamba, no se puede afirmar que allí se
hubiera establecido un nuevo estado incaico.
Fue sobre todo una muestra de la resistencia
indígena frente a la conquista y la colonización.
Engañado por un grupo de almagristas, Manco
Inca fue asesinado entre 1544 o 1545 y le sucedió
su hijo Tito Cusi.
martes, 6 de septiembre de 2022
Fin del período - Hacia El Dorado
Cuando llegó al Perú el comisionado real Vaca
de Castro en 1542, Gonzalo Pizarro era el único
sobreviviente de los líderes de la conquista. Su
hermano Juan había muerto en el cerco del Cusco,
Hernando estaba preso en Medina del Campo
y, a mediados de 1541, Francisco fue asesinado.
Por su parte, Diego de Almagro había muerto
por orden de Hernando Pizarro y su hijo que le
sucedió en el liderazdo conocido como Almagro
el Mozo, sería ajusticiado por el gobernador Vaca
de Castro. Gonzalo tenía una enorme fortuna,
gozaba de su juventud y su experiencia en el
mundo americano.
Cuando llegó a Quito en 1539, Gonzalo no
tenía 30 años. Lo hizo por encargo de su hermano,
el gobernador Francisco Pizarro, para
ingresar hacia el oriente en busca del “País de
la Canela” o el lugar donde se suponía que se
encontraba “El Dorado”. El mito de El Dorado
acerca de un fabuloso reino ubicado en el sector
oriental del continente, gobernado por un señor
muy rico que se embadurnaba con polvo de
oro, ya se había difundido. Antes que Gonzalo,
otros ya se habían aventurado en su búsqueda
como Alonso de Alvarado que se internó hasta
el Alto Marañón.
Gonzalo reclutó 280 hombres, la mayoría
de ellos a caballo, y miles de indios que venían
de la sierra de Quito. Acompañado por perros
amaestrados en la caza, el grupo partió en febrero
de 1541. Después de mil peripecias –que
incluyó un temblor y la consecuente crecida
de los ríos– llegaron después de dos meses al
río Payamino. Sin embargo, a pesar de muchas
estrategias para encontrar el mítico lugar, incluyendo
la tortura a los indios del lugar, no
encontraron el tan buscado País de la Canela.
A más de 400 leguas al Este de Quito, iniciaron
el doloroso retorno. El hambre, las enfermedades
y los mosquitos terminaron diezmando
a los expedicionarios; cuando llegaron a Quito
en junio de 1542, solo sobrevivirían 80 de
ellos. Entre tanto, Francisco Pizarro había
sido asesinado en Lima y el gobernador Vaca
de Castro nombrado por Carlos V ya había
llegado al Perú.
Esta no fue la única “entrada” española en
busca del Dorado. Ya el griego Pedro de Candia
salió del Cusco en 1538, después de la batalla de Salinas. Candia había obtenido información de
una concubina indígena sobre tierras riquísimas
llamadas Ambaya. Fue el primer explorador que
recorrió los valles al oriente del Cusco hasta
alcanzar el río Madre de Dios. El conquistador
invirtió casi todo su patrimonio, gastando 85.000
pesos de oro para reclutar más de 250 hombres,
con el fin de partir a conquistar el Antisuyo. En
su viaje, recabó información acerca de las ricas
minas de oro de Carabaya (o kallawaya), en la
frontera actual entre Perú y Bolivia. Pedro de
Candía y sus hombres se pusieron en marcha
hacia el río Carabaya, siguiendo los pasos de
Peranzures con quien se encontró en agosto de
1538; establecieron su cuartel general donde dos
años más tarde fue fundado el pueblo de San Juan
del Oro. La expedición de Candia y Peranzures,
conocida como la “entrada a los Chunchos”, fue
un fracaso.
El retorno de Candia y Peranzures habría
sido por Chuquiago, con solamente la mitad de
la gente. La experiencia de Peranzures sirvió
para que este fuera enviado inmediatamente
por Pizarro a fundar Chuquisaca, llamada
luego La Plata y de allí partir hacia la frontera
chiriguana. El establecimiento de Chuquisaca
como el primer núcleo administrativo-eclesiástico
del Collasuyu, constituyó la avanzada de
Pizarro hacia el Río de La Plata. Era un punto
neurálgico hacia el Tucumán y el Río de La
Plata. Chuquisaca distaba apenas 25 leguas de
la fortaleza de Pocona y de allí se disponía de
las sendas chiriguanas que se internaban hacia
los llanos de Grigotá y Chiquitos. También se
articulaba con la región de Tarija y los llanos
del Parapetí. Además, por supuesto estaba
cerca de la rica mina de Porco. Potosí aún no
se conocía.
Como ya se indicó, no hay consenso acerca
de la fecha de la fundación de La Plata. Es posible
que la partida de Peranzúres junto con 52 castellanos
hacia la provincia de los juríes, en la actual
Argentina, fuera parte de un acuerdo con Aymoro,
mallku de los yamparas, para detener el avance
chirguano y las expediciones que venían desde el
Atlántico (Platt et al., 2006). Pero Anzúres tuvo
que regresar apresuradamente al Cusco ante la
noticia de la muerte de Francisco Pizarro, para
ponerse bajo las órdenes del gobernador Vaca
de Castro.
lunes, 5 de septiembre de 2022
Fin del período - El nuevo poblamiento
En este periodo, los estragos de la guerra se sentían
por todas partes: los caminos quedaron destrozados,
los campos abandonados y los depósitos
vacíos. La situación de los indios era humillante
al punto que el dominico Valverde denunció los
malos tratos que recibían. Pese a la anarquía,
en Lima, Pizarro fungía como gobernador intentando
establecer algunas leyes y otorgando
encomiendas a los conquistadores asegurando
de esta manera su lealtad.
Las encomiendas tuvieron una función clave
en este periodo, constituyéndose en la institución
que permitió a los conquistadores tener una recompensa
por su participación en la ganancia de nuevas
tierras para el Imperio. Permitieron controlar e
incorporar a la masa indígena al tributo mediado
hacia la Corona y fueron, finalmente, la causa de los
nuevos enfrentamientos entre Gonzalo Pizarro y la
Corona. De acuerdo a Pärssinen (2003), la base de
las primeras entregas de mano de obra a los conquistadores
fue un censo hecho por el Inca Huayna
Capac, registrado en un quipu estatal, como era el
sistema de registro de población bajo el gobierno
inca, pues no se entiende de otra manera que se hubiera
otorgado provincias que aún no se conocían.
Se ha intentado calcular cuál era la población
del Tawantinsuyu al momento de la conquista.
Las pautas para su estudio fueron dadas por John
Rowe en los años 1940 mostrando que las visitas o
censos coloniales podían ser la base para calcular
el resto de la población. Cotejando diversos autores y fuentes coloniales, se ha establecido que
la población del Tawantisuyu al momento de la
invasión era aproximadamente de 10 millones de
habitantes. Luego ocurrió la debacle demográfica
que duró todo el siglo XVI y parte del XVII (Recuadro
4). A esta población se unió un importante
contingente de migrantes europeos y también
africanos. Konetzke (1986) calcula que, a lo largo
del siglo XVI, alrededor de 300.000 pasajeros se
embarcaron a América, aunque algunos de ellos
lo hicieron transitoriamente. Los españoles provenían
de varios orígenes sociales pero se hizo
un escrupuloso control para que no ingresaran
extranjeros al Nuevo Mundo. Asimismo, se prohibió
el ingreso de judíos y moros y más tarde,
de gitanos. La Casa de Contratación, establecida
en Sevilla desde 1503, era la encargada de registrar
a cada uno de los pasajeros. A diferencia
de lo que se cree, 10% de este contingente eran
mujeres en las primeras épocas y en las últimas
décadas del siglo XVI llegaron a 23%. El viaje
de esclavos también estaba bien reglamentado.
Luego se prohibió que viajaran los esclavos que
ya vivían en Europa y, más bien, se desarrolló la
importación desde África.
En pocos años, el paisaje natural y social fue
drásticamente modificado. Los escasos centros
urbanos prehispánicos, que tenían sobre todo
un rol ceremonial y ritual, pasaron a convertirse
en centros de mestizaje cultural acogiendo a
la población europea que llegaba sin cesar. La
población nativa comenzó a sentir los efectos de
las epidemias y se inició el declive poblacional.
La evangelización no se había encarado todavía
como lo harán después las órdenes religiosas y
su realización se dejó a la iniciativa de los encomenderos.
Por otra parte, gracias a iniciativa de
algunos colonos, productos antes desconocidos
en América fueron introducidos, como el trigo,
la vid, árboles frutales y una nueva ganadería de
ovejas, cabras y vacas se articuló con la de los
camélidos andinos. Pero, junto a ellos llegaron
también las ratas cuyo ingreso al Perú pudo ser
fechado en 1543, con el primer virrey Blasco
Núñez de Vela. Estos roedores se propagaron
rápidamente y arrasaron los campos cultivados.
También llegaron plagas que asolaron a los camélidos.
De América a Europa se llevaron tabaco
y productos alimenticios: cacao, maíz y sobre
todo la humilde papa que, adaptada a distintas
ecologías, salvó de futuras hambrunas a Europa.
domingo, 4 de septiembre de 2022
Fin del período - La derrota de los vencedores
Las pugnas por poder, riqueza y fama dividieron
a los conquistadores al punto que llegaron a las
armas. Como vimos anteriormente, las tensiones
comenzaron cuando Almagro consideraba
que su gobernación incluía el Cusco y partió al
Collasuyu para reconocer lo que consideraba
sus dominios. Se ahondaron al retorno cuando
encontró la capital inca sitiada y Almagro aprovechó
la debilidad de los Pizarro para afianzar su
posición lo cual provocó que se organizaran dos
bandos enfrentados en varias batallas entre las que
destacan algunas. Una de ellas es la de Abancay
(12 de julio de 1537) donde se enfrentaron los
partidarios de Pizarro y Alonso de Alvarado con
los de Almagro, Rodrigo de Orgóñez y Paullu
Inca. En esta batalla, los almagristas salieron
vencedores. En abril del año siguiente, un nuevo
enfrentamiento tuvo lugar en las Salinas, a 5
kilómetros al sur del Cusco. Por el lado de los
Pizarro comandaba Hernando pues su hermano
Francisco se hallaba enfermo en Lima. Mientras
los Pizarro contaban con 700 hombres, Almagro
tenía alrededor de 500 de los cuales la mitad eran
de caballería. También apoyaban sendas huestes
de indígenas entre las cuales unos 5.000 cusqueños
encabezados por Paullu apoyaban a Almagro
y un número menor de chachapoyas a Pizarro.
Los cusqueños estaban a punto de vencer a los
chachapoyas cuando recibieron el apoyo de la caballería
de Hernando Pizarro. En una batalla que
duró dos horas, Orgóñez perdió la vida y Diego
de Almagro fue capturado y luego ejecutado con
la pena del garrote.
Tras la muerte de Almagro, los de su bando
quedaron excluidos de todos los cargos y se hundieron
en la miseria: se contaba que tenían una
sola capa que se prestaban por turnos para salir
a la calle. El hijo mestizo de Almagro conocido
como Almagro el Mozo, de 22 años, ahijado
de Francisco Pizarro, reclamó la sucesión de
los dominios de su padre y se rumoreaba que
planeaba una conspiración. En la recién nacida
Lima, a medio día de un domingo de junio de
1541 se escuchó bulla en la casa de Pizarro:
eran los “chilenos” es decir los partidarios de
Almagro que habían ido con él hasta Chile.
Pizarro, su hermano y su paje se pusieron sus
corazas y lograron matar a dos atacantes pero
éstos, superiores en número, consiguieron su
propósito. Pizarro murió poco después, el 24
de junio de 1541. Su casa fue saqueada y los
cadáveres quedaron en la sala sin que nadie se
atreviera a ingresar. En la noche la esposa de
Alcántara, un partidario de Pizzaro que también
murió, recogió los cadáveres.
La cabeza visible de los almagristas era Almagro
el Mozo que, tras la muerte de Francisco
Pizarro, fue proclamado como gobernador en
junio de 1541, pero a fines de ese año se anunció
la inminente llegada de un enviado del rey.
Efectivamente, con el fin de investigar las causas
de la guerra civil que reinaba en estos territorios
por la muerte de Diego de Almagro y otros
muchos desórdenes entre los conquistadores, el
emperador Carlos V envió al Perú a Cristóbal
Vaca de Castro como juez pesquisidor. Él podía
reemplazar al marqués, gobernador Francisco
Pizarro, en caso de fallecimiento. Para darle
mayor categoría, el emperador lo invistió con el
hábito de la Orden de Santiago y lo incorporó
al Real y Supremo Consejo de Castilla. Zarpó
de San Lúcar de Barrameda el 5 de noviembre de
1540 con una escuadra de 17 navíos. Luego de
una penosa travesía, se dirigió hacia el Perú en
marzo de 1541.
Ante el anuncio de su llegada, los almagristas
abandonaron Lima dirigiéndose a la sierra donde
organizaron la resistencia contra Vaca de Castro.
Pasaron por Jauja y Huamanga intentando contactar
a Manco Inca para conseguir su apoyo;
llegaron finalmente al Cusco donde Almagro
fue recibido apoteósicamente. Aquello no impidió
que dentro de su grupo hubiera divisiones
internas. Mientras tanto, Vaca de Castro recién
llegaba a Lima en agosto de 1542 de donde partió
lentamente hacia Huamanga. Almagro salió a su
encuentro recogiendo en el trayecto información
sobre el enemigo por medio de los chasquis de
Manco Inca de quien recibió alguna ayuda en
armas. Además, la gente de Manco atacaba en
forma esporádica a los chachapoyas que apoyaban
al ejército realista, lo que indica que había un
acuerdo entre Manco, Paullu y Almagro. Aunque
Almagro intentaba negociar con Vaca de Castro
la entrega de Nueva Toledo como herencia de su
padre, no lo consiguió y no encontró más salida
que el enfrentamiento.
Vaca de Castro no quiso quedarse en las cercanías
de Huamanga porque el terreno quebrado
era poco práctico para la caballería y avanzó hasta
Chupas donde se enfrentaron monarquistas contra
insurrectos. Paullu Inca se lanzó contra Vaca de
Castro pero el ejército realista venció a Almagro
el Mozo y sus aliados el 16 de septiembre de 1542.
Los almagristas en desbandada huyeron por donde
pudieron, llegando algunos hasta la selva donde se
encontraba Manco Inca. Con esta victoria se cierra
esta etapa con el proyecto realista victorioso y con
las Leyes Nuevas bajo el brazo, leyes que quitaban
privilegios a los conquistadores. Esta coyuntura dio
lugar a una nueva fase, conocida como “la rebelión
de los encomenderos” contra las fuerzas realistas
(1544-1548). sábado, 3 de septiembre de 2022
Segunda entrada y gran rebelión - La entrega de la waka
Tanto el soldado anónimo (Relación del cerco del
Cusco, 1539) como Murúa ([ca.1600] 2001), indican
que los mallkus locales salieron con Tisoc
y como señal de rendición, entregaron la mina
de plata de Porco. El alcance de esta entrega fue
mucho más que económico: significaba romper
el silencio sobre las minas tan escrupulosamente
guardado por los súbditos del Inca. Es que los
minerales criados en las entrañas de la tierra eran
considerados como una creación del dios Sol
que pertenecía al Inca en su calidad de su hijo,
como ha mostrado Bouysse-Cassagne (1985).
“Tata Porco” no era solamente una mina: era una
waka, una entidad sagrada del oscuro mundo de
las entrañas de la tierra a la que se debía rendir
culto. Ubicada en territorio caracara, distintas
naciones tenían algún socavón que trabajaban
y reverenciaban como waka común de diversas
naciones.
Los Pizarro y Paullu se encaminaron hacia
Chuquisaca, en dirección a las minas de Porco;
por el camino “salían los caciques de paz” siguiendo
el ejemplo de Coysara de los charcas que fue el
primero en presentar obediencia a los españoles
en el tambo de Auquimarca. Luego, fue Moroco de los caracara en Guaynacoma. También lo hizo
Guarachi de los quillacas que, más tarde, fue
bautizado en Chuquisaca. Paullu, por su parte,
regresó al Cusco.
La fundación de Chuquisaca, o por lo menos
un asentamiento español, fue producto de este
ingreso que resultó ser fruto de una negociación
con el cacique Aymoro de los yampara en cuyo
territorio se ubicó el nuevo asentamiento español
y sería luego sede de la Audiencia de Charcas.
Acerca de la fundación de la ciudad de La Plata
en Chuquisaca hubo una larga polémica entre
Gunnar Mendoza (1990) y Hugo Poppe (1990)
sobre si esta entrada se hizo en 1538 o si fue en
1540, cuando Peranzures hizo el reparto de solares.
La importancia de esta fundación se debe
a que las ciudades españolas constituyen el eje de
la futura colonización y en este caso el centro de
la futura administración colonial.
Intentando una evaluación de conjunto de este
periodo, se observa que en la actitud de los pueblos
del Collasuyu hubo una adhesión ordenada a la
iniciativa de los incas. Los sitios elegidos como
hitos del camino fueron, en todos los casos, lugares
de administración inca: Copacabana, Chuquiago,
Paria, Aullagas y Tupiza. Lo mismo se puede
decir de la resistencia: Cochabamba y Pocona
donde los incas tenían gobernadores, asimismo el
asentamiento en Chuquisaca donde, aunque era
de los yamparas, su cacique había sido nombrado
inca de privilegio. Las actitudes indígenas frente
a los españoles –primero abrir paso a las huestes
de Almagro, luego resistir a los Pizarro así como
la rendición final– estuvieron orientadas por la
estrategia inca. Finalmente, el ocultamiento de las
minas como las de Oruro o la entrega de algunas
como la de Porco, parece que fueron órdenes de
Manco Inca. Habrá que decir, sin embargo, que las
órdenes venían tanto de Manco como de Paullu,
en direcciones opuestas: uno resistiendo y otro
colaborando, lo que dejaba espacio a una suerte de
decisión política por parte de los señores del sur.
En marzo de 1539 concluyó la expedición de
seis meses de los Pizarro al Collao y Charcas. A
pesar de su victoria, los “conquistadores”, al tanto
de la llegada de un enviado de la Corona que venía
a controlar sus dominios, asolaron las tierras en
su retorno al Cusco, apropiándose de más de cien
mil llamas dejando la tierra sin maíz, alimento ni
lana. Mataron a miles de indios (las fuentes hablan
de 60.000) porque decían que si la tierra no iba a
ser para ellos, era mejor destruirla. Se hace aquí
evidente las futuras tensiones entre la Corona y
los particulares que tuvieron su mayor expresión
en las llamadas guerras civiles de los siguientes
años (1537-1554), tensiones que se iniciaron
cuando Almagro regresó de Chile al Cusco reclamando
sus derechos sobre la Nueva Toledo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)