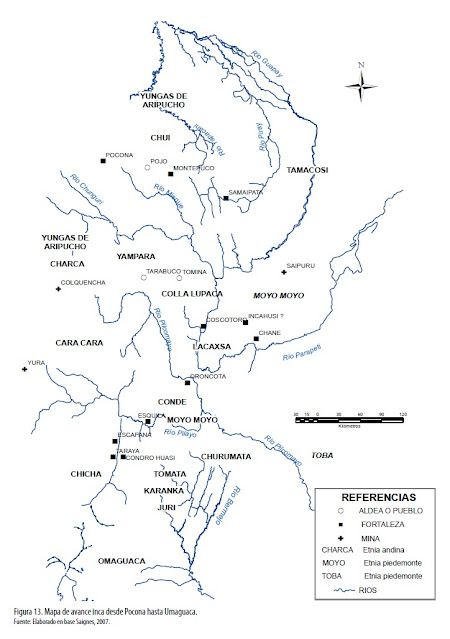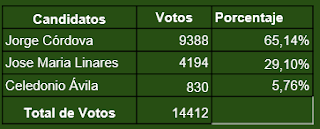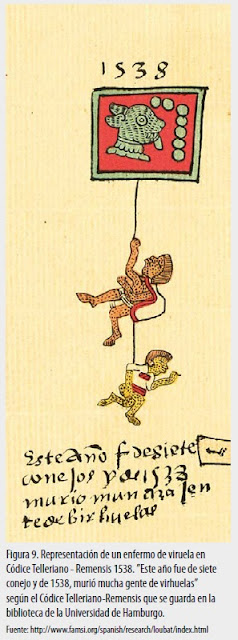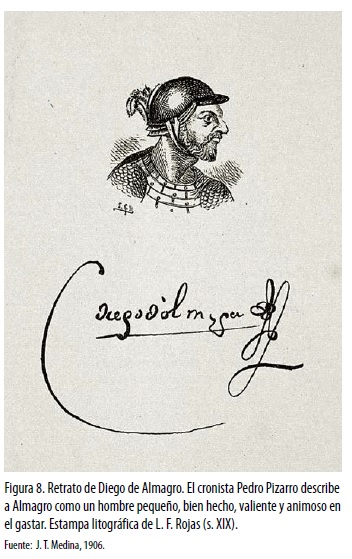Entre las diversas expediciones, destaca la de Alejo
o Alexo García, navegante de origen portugués,
que al parecer participó en la expedición de Juan
Díaz de Solís y naufragó con una de las naves.
Habiendo aprendido la lengua y las costumbres,
había recibido de los indios informaciones sobre
un rico reino y emprendido una expedición desde
el Brasil hacia el interior del continente. Su trayectoria
habría llegado tan lejos como la frontera
con el imperio incaico.
Expedicionarios y cronistas como Ruy Díaz
de Guzmán y Alvar Núñez, dan versiones sobre
un enfrentamiento entre tropas del Inca Huayna
Capac (1493 -1528) con Alejo García en la región
del Chaco. Aunque el historiador Eduardo Arze
(1969) sostiene que no hubo tal encuentro, tanto
Saignes (1985) como Barnadas (1973) y Julien
(2005), revisando la historiografía paraguaya y
argentina de principios de siglo, consideran que
efectivamente Alejo García y varios de sus compañeros
pasaron a territorio del Collasuyo. Julien
establece que García pasó al Paraguay entre 1522
y 1526 donde reunió unos 2.000 guaraníes con los
que atravesó las llanuras que separan los Andes de
la región del Chaco. García, que recibió el apodo
de “Maraita”, sostuvo varios combates contra las
naciones halladas en el camino cuya situación
étnica era sumamente compleja, aunque entre
muchos pueblos (carios, payzunos, guaxarapos,
gueno, xarayes, ymore, tarapecosis, chimenecos
…) se destacaron los chané, pueblo de lengua
arawak, agricultor y considerado como el pueblo
de contacto y de intercambio del metal andino
(Combes, 2010). Un chané habría sido la persona
que dio a Alejo García el metal que buscaba.
El pueblo chané sufró el acoso de los guaraníes,
pueblo guerrero que avanzaba desde el
Este. Este avance de los guaraníes pudo tener
antecedentes en el periodo incaico pues se sabe
que durante los siglos XIII-XV y aún antes, los
guaraní-hablantes migraron unos en pos de las
riquezas andinas y otros hacia el norte donde
habitaron la cuenca del Amazonas junto con
grupos de lenguas arawak y caribe. Estos movimientos
produjeron a su vez una gran diversidad
de grupos, lenguas y tribus en estos territorios.
Información etnohistórica sugiere que diversos
grupos habitaron el piedemonte andino antes que
los chiriguanos tupi-guaraníes (Alconini, 2002).
Pero especialmente en la región de la Cordillera
chiriguana, la migración guaraní se incrementó
en los siglos XV y XVI. (Para una ampliación de
este punto ver tomo I).
La presencia europea habría incentivado
estas migraciones que ya estaban en curso y los
guaraníes terminaron instalándose en los llanos de Itatín al sudoeste de la región posteriormente
conocida como Chiquitos y en la llamada Cordillera
chiriguana y llanos de Grigotá hasta las
cercanías de Tarija. Para contener este avance,
los incas establecieron una cadena de fuertes
como se observa en el mapa de Saignes (2007).
Las fuentes designan a este grupo con distintas
denominaciones, pero la más popular fue la de
chiriguanos, utilizada recién a partir de 1557
como un término divulgado por los indios de las
provincias del Perú. Barnadas (1973) calcula que
el número de chiriguanos era aproximadamente
de 5.000, pero por su movilidad, dio la impresión
de una multitud.
Al parecer, finalmente, Alejo García y sus
aliados indígenas lograron penetrar hasta Tomina
y Mizque y saquear las fortalezas y depósitos
incas. Al regresar, se habrían enfrentado en Tarabuco
con los indios caracaraes, pueblo aymara-
hablante que tenía su territorio nuclear en la
región actual de Norte de Potosí, quienes fueron
obligados a replegarse. A pesar del aparente éxito
de la empresa, debido al propio carácter de la sociedad
guaraní-chiriguana en constante tensión,
el ingreso resultó en la muerte de García cuando
retornaba hacia el Paraguay (Rodríguez, 2011).
Según Saignes (2007), el contacto de García
con los caracaras constituyó el primer ingreso
europeo al Tawantinsuyu, diez años antes que
Pizarro. Sin embargo, las fuentes andinas son
confusas al respecto: se sabe que el Inca Huayna
Capac, preocupado por las invasiones chiriguanas
y la muerte de los capitanes incas Guancané y
Condori en la región de Samaipata, envió a su
capitán Yasca logrando expulsar a los chiriguanos
del pie de monte. Pero no se sabe si esta incursión
correspondía al evento relacionado con Alejo
García. Lo que parece ser cierto es que los chané
del Chaco conocían anteriormente a los caracaras
a quienes llamaban “puños” (Combes, 2010).